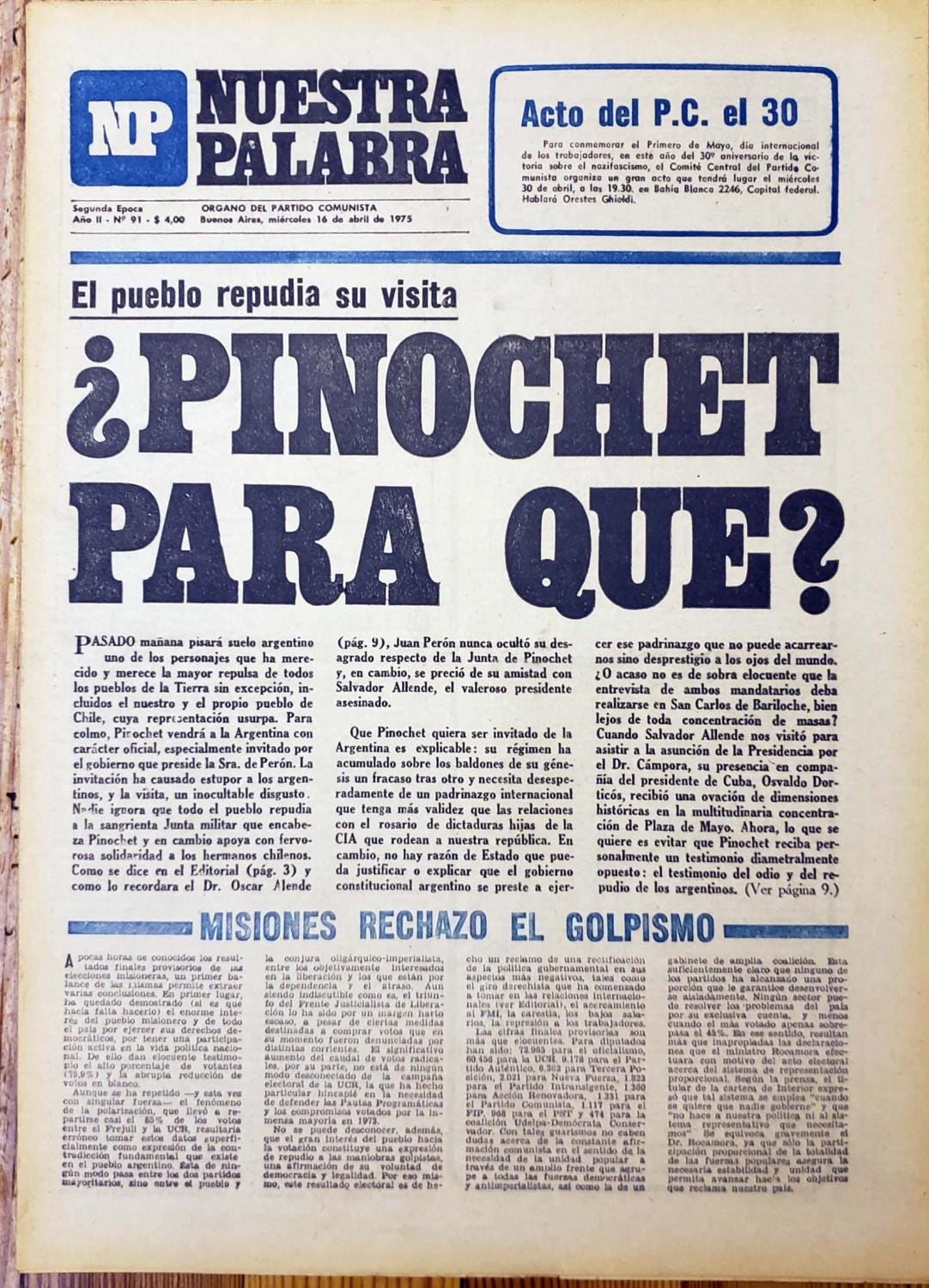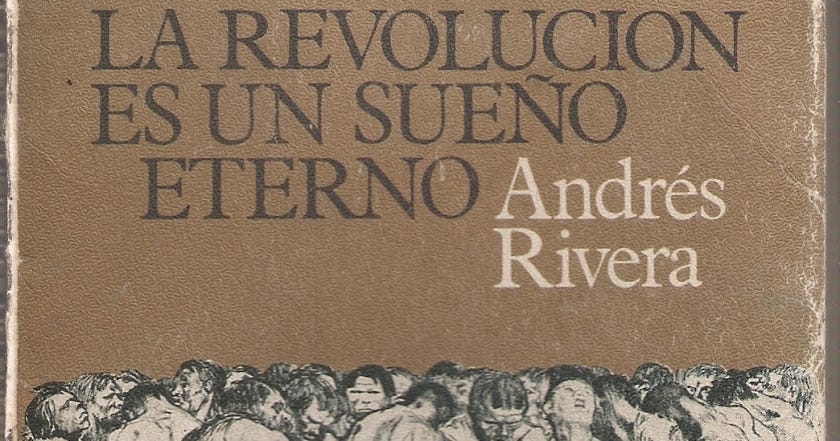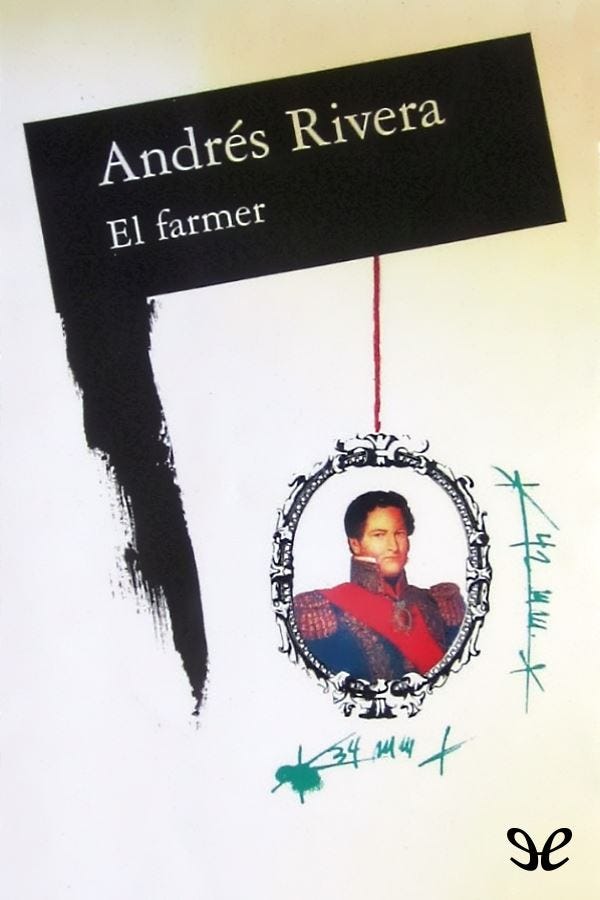En la Revolución también se cogía
Andrés Rivera o la voz íntima de los fundadores de la Patria
La muerte de una utopía
“Escribo: un tumor me pudre la lengua. Y el tumor que la pudre me asesina con la perversa lentitud de un verdugo de pesadilla.
¿Yo escribí eso, aquí, en Buenos Aires, mientras oía llegar la lluvia, el invierno, la noche? Escribí: mi lengua se pudre. ¿Yo escribí eso, hoy, un día de junio, mientras oía llegar la lluvia, el invierno, la noche?
Y ahora escribo: me llamaron —¿importa cuándo?— el orador de la Revolución. Escribo: una risa larga y trastornada se enrosca en el vientre de quien fue llamado el orador de la Revolución. Escribo: mi boca no ríe. La podredumbre prohíbe, a mi boca, la risa.
Yo, Juan José Castelli, que escribí que un tumor me pudre la lengua, ¿sé, todavía, que una risa larga y trastornada cruje en mi vientre, que hoy es la noche de un día de junio, que llueve, y que el invierno llega a las puertas de una ciudad que exterminó la utopía pero no su memoria?”
Bueno, listo, ¿cerremos todo, no? Qué bestialidad empezar una novela de esta forma, por el amor del cielo. Las palabras son de Andrés Rivera y la subjetiva de Juan José Castelli, vocero de la Revolución de Mayo que, por ese particular sentido del humor ácido y sarcástico de la historia argentina, falleció víctima de un cáncer de lengua que en sus últimos días le impedía hablar.
Estos estertores finales de conciencia son la materia prima de La revolución es un sueño eterno (1987), novela narrada con pulso febril y con un uso del lenguaje tan sintético como poético al servicio de construir un relato íntimo en el cuál Castelli, desde el ocaso de su vida, reflexiona sobre sus logros y sus desdichas. De forma desgarradora, cada palabra está atravesada por un desencanto profundo y por una visión pesimista del mundo que puede reconocerse a lo largo de toda la obra del autor.
“Escribí: somos oradores sin fieles, ideólogos sin discípulos, predicadores en el desierto. No hay nada detrás de nosotros; nada, debajo de nosotros, que nos sostenga. Revolucionarios sin revolución: eso somos. Para decirlo todo: muertos con permiso”.
Para entender el por qué de tal desencanto, tal vez haya que hablar un poco sobre la vida del bueno de Andrés. Resulta que nació en 1928 en el barrio de Villa Crespo con el nombre de Marcos Ribak, hijo de una madre ucraniana y un padre polaco, lo que eventualmente lo llevó a abordar la inmigración y el sentido de pertenencia de forma recurrente, como en los cuentos que conforman Mitteleuropa (1993).
Desde muy chico Rivera empezó a laburar como tejedor en una fábrica textil y en la temprana juventud, al igual que su padre (que había sido delegado sindical del gremio del vestido), se afilió al Partido Comunista. Fue entonces cuando se acercó al trabajo periodístico, primero en el periódico de la Federación Juvenil Comunista y después en Nuestra palabra, publicación clandestina del partido donde lo obligaron a firmar con pseudónimo. Ante el apuro, tomó el nombre de la calle donde vivía (Andrés Lamas) y el apellido del escritor colombiano que se encontraba leyendo en ese momento (José Eustacio Rivera), y así fue como Marcos Ribak cambió de nombre para siempre.
La cosa es que, con el tiempo, su relación con el PC se empezó a desgastar hasta que fue expulsado en 1964 y desde entonces su visión del mundo cambió drásticamente. Para Rivera ya no había revolución posible, el comunismo había sido cooptado por una dirigencia hipócrita y, en un presente atravesado por gobiernos militares de facto y democracias endebles, la utopía parecía alejarse cada día un poco más.
Años después, desde otro presente igual de desalentador, bajo una nueva democracia endeble constantemente amenazada por los alzamientos carapintada, publica La revolución es un sueño eterno, novela que se transformó en su obra más reconocida y que ya desde el título expresa toda esa inconformidad que atormentaba al autor en el derrotero de su vida personal.
La novela se caracteriza por transgredir todos los parámetros establecidos alrededor de la ficción histórica como género. A pesar de haber leído, según dijo, más de treinta libros sobre la vida de Castelli, Rivera eligió darle al prócer una personalidad cercana al poner en boca —perdón, en puño y letra— del vocero de la Revolución palabras propias de la oralidad contemporánea en lugar de intentar recrear los modismos decimonónicos.
Y por sobre todas las cosas, o por lo menos esto es lo que más me conmueve, nos presenta a un Castelli sexualmente ávido y deseante (aún con la lengua a medio pudrir dentro de su boca) y a un Castelli escatológico, que se ve inevitablemente obligado a lidiar con los problemas corporales que el cáncer le provoca.
Por suerte, este rasgo característico y humanizante también lo trasladó a las que, en mi opinión, puede que sean sus mejores novelas y no las puedo recomendar con suficiente énfasis: El farmer (1996), narrada desde la subjetiva de un Rosas exiliado, avejentado y decaído, que transita de forma bucólica sus últimos días en Southampton; Ese manco Paz (2003), narrado desde el subjetiva de José María “El Manco” Paz —sin duda el mejor de los unitarios, ¿no?—, que se pone a reflexionar sobre su carrera militar y el destino de la Patria, por momentos en diálogo con la voz de Rosas. Una delicia absoluta.
Para cerrar, sólo queda contar que Andrés Rivera, fiel a sus ideas y su origen, pasó los últimos veinte años de su vida en Bella Vista, Córdoba, barrio levantado por obreros y desocupados de la ciudad, donde durante años gestionó un ciclo de cine que se celebraba cada viernes, y donde su esposa, Susana Fiorito, estaba a cargo de la Biblioteca Popular del barrio. Y después de este final costumbrista y amable, digno de película de Campanella, nobleza obliga reiterar que vayan a leer a Rivera porque realmente desperdicio no hay.
Entrar en el estado mental necesario para desarrollar la escritura de esta edición requirió de vivir un mes entero a base de locro, pastelitos y vino tinto como sustento. No sólo para cubrir la exorbitante deuda con la panadería de la esquina que hemos contraído, sino sobre todo para que podamos seguir desarrollando nuestros contenidos y pensando a futuro, necesitamos de tus aportes. Te invitamos a girarnos unos morlacos en somosmate.ar para seguir compartiendo este viaje sideral 🪐
Una yapa audiovisual (esta vez con tus impuestos, literal)
Ustedes son muy jóvenes, pero hace poco más de una década se celebró el Bicentenario de la Revolución a todo culo, y como parte de los festejos se produjeron 25 cortos de distintos directores y directoras, con una duración total de 200 minutos #simbolismos.
Para que no tengan que verlos todos (o sea, para mí la aventura vale la pena, pero entiendo que son muchos), voy a recomendarles los mejorcitos y los más llamativos, como por ejemplo:
- Malasangre de Paula Hernández, un recorrido alegórico por la historia argentina con tono de película de terror, donde seguimos a la empleada de limpieza de un estudio de televisión durante su jornada laboral. Una condensación de símbolos e íconos patrios onírica y perturbadora, filmada por una directora que en los últimos años nos dio grandes películas que un poco comparten esa vibra, como Los sonámbulos (2019) y Las siamesas (2020).
- Chasqui de Néstor Montalbano, un divertidísimo corto que narra el conflicto interno de un chasqui (o sea, mensajero), encarnado por Diego Capusotto, al que Rivadavia manda a matar a San Martín haciendo uso de un delirante mate-trampa. Pasajes musicales, Luis Luque como chamán cósmico, gags sólidos, todo magia. Si no lo ubican a Montalbano, más allá de ser el director de películas como Pájaros volando (2010), tiene un canal de YouTube magnífico donde sube resúmenes televisivos de nuestra historia nacional divididos por año que son un mimo al alma.
- Nueva Argirópolis de Lucrecia Martel, donde la directora elige hablar sobre la conformación de la identidad (pluri)nacional a través de una narración fragmentaria y extrañada, a través de distintos grupos de personajes que intentan llegar a Nueva Argirópolis —referencia al proyecto sarmientino de fundar una nueva capital en la Isla Martín García—, una isla misteriosa que acaba de emerger en el Delta y donde todos parecen ser bienvenidos.
- El héroe que nadie quiso de Israel Adrián Caetano, una reflexión sobre cómo viven los niños el acercamiento a la historia nacional, que tan lejana resulta, y sobre cómo esa distancia generacional puede resultar en cierta alienación con respecto a nuestra propia historia. Un corto muy bellamente filmado por un querido director del que estoy esperando su próxima película hace años, ya que la última fue la magistral El otro hermano (2017).
- Y para ir finiquitando la cuestión, vamos con un popurrí de menciones varias. Tenemos, por ejemplo, Más adelante de Lucía y Esteban Puenzo, que si bien nunca me cayeron muy en gracia, este corto tiene un montón de elementos que me interpelan, como recursos del cine de animación, homenaje al cine mudo en general y a Méliès en particular y una reimaginación de una Buenos Aires steampunk, así que resulta interesante de ver. Tenemos también Leyenda del ceibo de Paula De Luque, que es directamente un delirio alucinatorio de animaciones 3D y danza contemporánea, Nómade de Pablo Trapero, una canchereada insoportable digna de su autor que por suerte es un corto y no un largo, y Mercedes de Marcos Carnevale —director de éxitos como Granizo (2022) y Francella enano (2013)—, un inentendible gag largo donde Pacho O'Donnell entrevista a una mujer que aparentemente vivió más de doscientos años, encarnada por China Zorrilla, que se confunde y le dice “Pancho” todo el rato.
Obvio que todos estos cortos pueden verse GRATIS en cine.ar.
Y sin más me despido.
Espero que el locro haya estado rico.
Artista invitadx
Una vez más me toca usar mi tablero de ouija para invocar al artista invitado del día de la fecha ya que hace años que no se encuentra entre nosotros, pero no quería dejar pasar esta oportunidad para que lo conozcan. Se trata de Mario Gallo, director y productor cinematográfico nacido en Italia y nacionalizado argentino, que a principios del S. XX nos regaló una de las primeras piezas del entonces incipiente cine nacional: el corto La Revolución de Mayo (1909).
A lo largo de los años, Gallo se consolidó como el gran director de las primeras ficciones patrias. Dirigió, entre otras, El fusilamiento de Dorrego (1908), La creación del himno (1910), La batalla de San Lorenzo (1912), La batalla de Maipú (1912) y una primera adaptación de Juan Moreira (1913).
Trágicamente, la mayoría de este material (y del cine argentino de la etapa muda en general) se encuentra perdido porque por alguna razón, como reitera cada vez que puede Fernando Martín Peña, no tenemos una Cinemateca Nacional y por ende no contamos con políticas de conservación de material fílmico histórico. ¿Alguien le quiere tirar un WhatsApp a Tristán Bauer a ver si se aviva?
Ya sería hora, ¿no? 🎬
Agenda
27/5 - 20hs: Despedida de Hércules Vigila + 3 Velocidades + HoDA (Música)
@ Salón Pueyrredón (Av. Santa Fe 4560, CABA). Entrada: $800.27/5 - 21hs: WingBox x Bruto (Música)
@ Bruto Craft Bar (Pueyrredón 480, Salta Capital, Salta). Entrada: $300.27/5 - 23hs: Maleboux -Electro Set- (Música)
@ All Right (Avenida Illia 172, San Luis). Entrada: $500.28/5 - 19hs: Bajo el signo de Aries (1948) de John Sturges (Cine)
@ CCK (Sarmiento 151, CABA). Entrada: Gratuita.28/5 - 21.30hs: Estoy esperando que pare de llover (Teatro)
@ Teatro Cajamarca (Av. España 1767, Mendoza). Entrada: $500.28/5 - 23hs: New Rock Club (Fiesta / DJs en vivo)
@ Complejo Chirolas (Ruta Provincial 82, Luján de Cuyo, Mendoza). Entrada: Desde $500.28/5 - 17hs: Encuentro con el nuevo cine coreano presenta Asesinato (2015) de Choi Dong-hoon (Cine)
@ Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530, CABA). Entrada: $350.29/5 - 20hs: Nunca nadie murió de amor, excepto alguien alguna vez (Teatro)
@ Teatro La Cochera (Fructuoso Rivera 541, Córdoba). Entrada: $800.
¡Eso es todo, amigxs!
Gracias por compartir este viaje por el cosmos de nuestra cultura.
Por las dudas, vamos con un poco de data que nunca está de más aclarar:
Mate es un medio autogestivo que depende de tus aportes y que busca ofrecer progresivamente más formatos, más contenidos, más todo. Contamos con tu aporte, sea por única vez o una suscripción mensual, en somosmate.ar.
Mirá Mate News todos los lunes y jueves a las 20 con Ivana Szerman.
Los viernes a la misma hora nos encontramos en vivo para repasar la semana.
Además tenemos otros espectaculares newsletters, como:
Mate Mundi: El recorrido internacional de la semana y todos los memes sobre lo inepta que es la ONU de la mano de Viole Weber. Suscribite acá.
Alto ahí: El newsletter sobre abusos policiales y violencia de género de Agus Colombo. Suscribite acá.
Y si éste te gustó compartilo en tus redes.
¡Ah! Seguinos, suscribite, danos like. Estamos en Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, YouTube y sí, también Facebook. Más instrucciones que “La Macarena”.
Te queremos. Por esto y por todo, gracias.
Santiago 👽
Santiago Martínez Cartier nació en Buenos Aires en 1992. Se define como escritor de ciencia ficción. Lleva seis novelas publicadas desde el 2014 hasta la actualidad. Colaboró como redactor en diversos sitios especializados en cine y literatura, como Hacerse la crítica, House Cinema y El Teatro de las Voces Imaginarias, entre otros. Produjo el audiolibro El quinto peronismo en formato radioteatro, adaptación de su novela homónima. Organizó eventos culturales y programó y presentó ciclos de cine. Supo tocar la batería y componer junto a las bandas Efecto Amalia y Gente conversando. Actualmente forma parte de la banda de Ire Paz. Palermo Dead (2021), una sucesión de relatos de terror que transcurren en un edificio maldito construido sobre el Cementerio de la Chacarita, es su último libro.